Viajes y portales de "Punku". Entrevista con Juan Daniel Fernández Molero.
- 22 oct 2025
- 16 Min. de lectura
Actualizado: 31 dic
Conversamos con el cineasta peruano acerca de su última película, sus influencias, los desafíos de sus producciones, el surrealismo, su cinefilia, David Lynch y mucho más.
Por José Carlos Cabrejo y Alberto Ríos ENTREVISTAS / CINE PERUANO

José Carlos Cabrejo (JCC): El motivo del ojo me llamó mucho la atención: tanto la pérdida del ojo como el encuadre subjetivo desde la perspectiva del muchacho durante la intervención médica. Esa imagen me remitió de inmediato al cine de vanguardia de los años veinte, en particular a Un perro andaluz de Buñuel y Emak Bakia de Man Ray, donde el ojo suele interpretarse como una forma de acceso a otra mirada o a otro mundo. En tu película, además, el tema de la mirada es constante y central. ¿Cómo surgió la idea de trabajar este encuadre subjetivo del ojo y de qué manera pensaste su función dentro del filme?
El origen de la idea del ojo es bastante anecdótico. De niño, mi abuelo tenía un criadero de gallos de pelea en Quillabamba, en la misma casa que aparece en Punku. Una vez lo acompañé a una pelea —en el coliseo que hoy está abandonado y que también sale en la película— y un gallo me picó en el ojo. Alcancé a cerrar el párpado por una fracción de segundo y me terminaron cosiendo. Fue un pequeño trauma: siempre me quedé pensando qué habría pasado si reaccionaba un poco más tarde y perdía el ojo. La película juega mucho con ese tipo de recuerdos, anécdotas familiares y experiencias personales convertidas en códigos simbólicos. No es una obra autobiográfica, pero sí muy autorreferencial.
Eso responde a algo bastante intuitivo, aunque también tiene que ver con intereses que vengo arrastrando desde hace tiempo, como la mitología y el ocultismo. En muchas tradiciones —pienso en Odín, por ejemplo— el ojo está ligado al sacrificio y a una transformación de la mirada. También me interesan mucho las vanguardias de inicios del siglo XX, el surrealismo, el expresionismo, y figuras como Dziga Vertov con El hombre de la cámara (1929), esta idea del “hombre-ojo”. Todo eso se va amalgamando de forma intuitiva. Hay, claro, un diálogo con Un perro andaluz, pero no me interesa el homenaje literal. Prefiero pensar el gesto como una conversación con lo que Buñuel y Dalí planteaban, más que como una cita directa. Por eso no se trata de cortar el ojo, sino de extraerlo: hay conexiones con la luna, con el parto, con la idea de cortar un cordón umbilical.
También hay una resistencia a cómo hoy se representa lo onírico o lo surreal. Muchas veces se hace desde un control técnico y racional que no siento sincero con la experiencia del sueño. Yo no sueño así. En mi caso, aunque hay investigación y planificación, dejo espacio al azar y a lo intuitivo, buscando que las imágenes puedan abrirse a múltiples significados.

Alberto Ríos (AR): Siguiendo el motivo del ojo y la dimensión de lo sobrenatural, tengo la impresión de que en el momento de su extracción se libera un mal que hasta entonces permanecía contenido. A partir de ahí, la película plantea un tránsito constante entre lo real y lo sobrenatural, que se expresa a través de los cambios de formato y de material fílmico, así como de recursos visuales asociados a lo onírico —ralentíes, cámaras rápidas, imágenes borrosas—. También aparecen con fuerza imágenes de paso como el río, los caminos o las carreteras, que refuerzan esa idea de cruce entre mundos. ¿Cómo trabajaste esta convivencia entre lo real, lo onírico y lo sobrenatural, y de qué manera se vincula con el sentido de “punku” en quechua?
Se ha dicho que la película habla del trauma y de la pérdida, y es cierto que hay un vacío entre el niño que habla al inicio y el que reaparece después. Ese vacío no está desarrollado narrativamente y, en realidad, ni yo mismo sé qué le pasó. Tampoco me interesa definirlo. La mitología y la imaginación suelen surgir precisamente allí donde hay algo que no se puede explicar o de lo que no se puede hablar. Cuando se extrae el ojo se produce un quiebre: la realidad se multiplica y empiezan a hacerse visibles distintas capas de lo real.
Uno de mis principales impulsos para hacer Punku fue una cierta incomodidad con cómo el cine suele representar estas experiencias, muchas veces desde una mirada distante o caricaturesca. Yo he vivido situaciones extrañas junto a familiares, aunque me considero una persona bastante racional. Me interesaba acercarme a esas manifestaciones desde un lugar más concreto, como algo que irrumpe en lo cotidiano y no como simple fantasía.
Ahí aparecen muchos elementos ligados a Quillabamba: el río, la noche, la luna. No es casual que Quillabamba signifique “la pampa de la luna”. Existe una conexión muy fuerte con la luna y con la selva, distinta del mundo andino de altura, más vinculado al sol. Todo eso atraviesa la película. Finalmente, Punku remite también a la idea de que nosotros mismos somos portales: lugares por donde circula información y sentido. Este personaje puede ser un “punku” para otras dimensiones, pero también para aquello que entendemos como maldad, que no me interesaba pensar como algo externo, sino como una energía que trasciende lo meramente físico.

JCC: A partir de lo que comentas, me interesa profundizar en ese componente personal: has mencionado experiencias familiares vinculadas a lo sobrenatural durante tu infancia. ¿Qué tipo de vivencias sientes que influyeron en Punku? Y, en ese sentido, ¿crees que la película se acerca más a Reminiscencias que a Videofilia en términos de exploración interna?
Los orígenes de Punku son principalmente dos. El primero se remonta a 2009, cuando empecé a escribir un proyecto que entonces se llamaba Pongo, mientras editaba Reminiscencias. Estaba en Quillabamba, en la misma casa donde luego se filmó Punku, revisando videos caseros en VHS, y sentía que esa memoria material —aunque muy rica— no alcanzaba a explicar del todo quién soy. Empecé a pensar en otra forma de memoria, más simbólica o heredada, algo que viene de los padres y los ancestros.
El segundo origen está muy ligado a mi infancia. Aunque crecí en Lima, soñaba constantemente con Quillabamba, y desde pequeño me contaban historias que no se presentaban como fábulas, sino como relatos reales: la sirena del río, apariciones, presencias. Me las contaban mi madre, mis tíos, incluso mi nana, que también era de allá. Esa forma de transmitir lo sobrenatural, sin separarlo del mundo cotidiano, te marca profundamente y te da otra manera de entender la realidad, no delirante, sino distinta.
En ese contexto también aparecen experiencias más personales, como la parálisis del sueño, esa sensación de estar en un estado intermedio, ni despierto ni dormido. A partir de ahí empezaron a surgir episodios extraños, presencias, sombras, cosas que se movían alrededor, muchas de las cuales ni siquiera están explícitas en la película, pero que alimentan su atmósfera.
En relación con Videofilia, creo que Punku sí está más cerca de Reminiscencias en su dimensión personal y en su búsqueda de algo no lineal, más inmersivo. El hecho de haber filmado ambas en Quillabamba también influye: es un lugar cargado de símbolos, de estímulos, de imágenes que casi no existen en el cine. Y, sobre todo, está el río —el mismo donde se conocieron mis padres, donde aprendí a nadar—, que funciona como una fuerza narrativa. Ambas películas son un poco como eso: ríos que te arrastran, te ahogan por momentos y luego te dejan en otro lugar.

AR: Hablando de lo sobrenatural, hace un momento comentabas que muchas películas de terror y representaciones de lo onírico te resultan demasiado lineales y calculadas. ¿Cómo abordas tú esas experiencias al llevarlas al cine? ¿Buscas generar en el espectador una sensación de extrañeza o desconcierto desde lo visual? Y, en ese proceso, ¿qué tan decisivas han sido las experiencias de tu infancia?
Cuando uno intenta contar un sueño o una experiencia extraña, muchas veces siente que está mintiendo, porque mientras la relata duda de si realmente fue así. En mi caso, esa incomodidad con el lenguaje viene desde niño: me costó hablar, y creo que eso me llevó a confiar más en el cine como forma de expresión. Si algo comparten mis películas es esa búsqueda de lo específicamente cinematográfico para transmitir experiencias profundamente subjetivas, de esas que casi nunca logramos compartir del todo.
Puedes explicar un trauma o una pena y alguien puede entenderlo desde lo racional o lo emocional, pero hay estados —como la pérdida de memoria, una experiencia psicodélica o una vivencia paranormal— que el lenguaje no alcanza a traducir. El cine, en cambio, puede acercarse a esas zonas. Mucha gente nunca va a vivir algo así, del mismo modo que muchos nunca consumirán drogas; pero a través de una película pueden asomarse, aunque sea un poco, a cómo se siente.
En Punku no me interesaba tanto asustar como generar escalofríos: que se perciba la presencia de algo extraño. Durante la investigación entrevisté a cientos de niños y adolescentes sobre sus sueños, pesadillas y relatos ligados al río, y me llamó mucho la atención cómo el cine se filtra en el inconsciente colectivo. Ves una película de terror y luego sueñas con eso; lo mismo ocurre con mitos locales como el pishtaco o la jarjacha. Hay una retroalimentación constante entre mito, cine y sueño.
Mis propias experiencias como espectador también influyeron, claro. De niño veía películas de terror que me marcaron, y con el tiempo he aprendido a distinguir cuándo una imagen realmente carga con símbolos o arquetipos que activan algo más profundo. Punku fue la película más planificada que he hecho —hubo un trabajo largo de mesa, de storyboard y de símbolos—, pero al mismo tiempo dejé espacio al azar. Los sueños funcionan así: a veces son narrativos, a veces fragmentarios, y en esos vacíos el cerebro empieza a proyectar, a completar lo que no está del todo definido. Trabajar con esa fragilidad era parte central de la propuesta.

DE LA MEMORIA A LO ORAL
JCC: Lo que comentabas me hizo pensar en algo que suelo decirles a mis alumnos de Lenguaje Audiovisual: “no se droguen, vean películas”. A veces les muestro fragmentos de La montaña sagrada de Jodorowsky y les digo que con esa película pueden tener un verdadero viaje. Pensando en eso, recordé el documental The Nightmare (2015), sobre la parálisis del sueño, donde personas de distintas partes del mundo describen visiones sorprendentemente similares. Incluso a mí me pasó algo parecido: durante una parálisis sentí un peso en el pecho, como gatos negros, y luego vi que otros relataban casi exactamente lo mismo.
El documental plantea esa idea de una memoria compartida, aunque también muestra cómo estas experiencias terminan filtrándose al cine de terror comercial —desde Pesadilla en la calle Elm hasta El conjuro— y se vuelven clichés o fórmulas, ¿cierto?
Freddy Krueger fue, de hecho, una influencia clara. Pesadilla en la calle Elm siempre me marcó mucho, sobre todo ese miedo a dormirte. Y lo que mencionas conecta directamente con lo que plantea Jung sobre el inconsciente colectivo. Por esa época también leí un libro llamado Los mitos universales, que recopila mitos de distintas culturas: seres que cambian de forma, figuras similares al Chullachaqui, relatos cosmogónicos que se repiten en África, Asia, Oceanía o entre pueblos originarios de América. Hay estructuras que regresan una y otra vez.
Creo que muchas veces, cuando se intenta retratar lo que se llama “folclor nacional”, se hace desde una distancia demasiado institucional. No hablo tanto de películas más viscerales como Pishtaco (2003) o Qarqacha, el Demonio del Incesto (2002), sino de cierto cine más financiado, más solemne, que trata el folclor como algo ajeno, casi museístico, como si fuera una cultura fija y ortodoxa. Pero el folclor es oral, mutable, cambiante. No hay una imagen definitiva del duende, de la sirena o del pishtaco: hay versiones.
Incluso Freddy Krueger funciona así. Tiene raíces en mitos antiguos —el boogeyman, probablemente—, pero se convierte en un personaje nuevo, con historia propia. Eso es lo que me interesa también del cine japonés de terror: parte del folclor, pero lo reinterpreta desde lo personal, desde algo vivo, no desde la reconstrucción literal.
La cultura, para mí, es algo profundamente dinámico. Basta ver las fiestas en Paucartambo: cada año incorporan elementos nuevos, desde máscaras contemporáneas hasta referencias a la cultura popular. La cultura peruana es mucho más compleja, híbrida y mutable que su versión institucionalizada o chauvinista..

AR: Yo crecí en Tarapoto, en la selva, escuchando historias sobre el Chullachaqui, personas que se pierden en el monte, la pérdida de memoria, presagios vinculados a ruidos nocturnos. Son relatos que siguen muy vivos a nivel cultural y familiar. Algo que sentí con fuerza en Punku es que esas leyendas no se representan de manera académica ni literal, sino que se filtran desde una mirada muy personal, desde una experiencia vivida.
Tú has mencionado que creciste escuchando historias similares, y además pasaste varios años en Quillabamba durante el proceso de la película. ¿Cómo viven hoy contigo esas historias y de qué manera se reactivaron o transformaron al momento de hacer cine?
Desde muy joven, yendo al Festival de Lima o luego al BAFICI, me di cuenta de que en el cine latinoamericano suele haber una fuerte tendencia a mirar a los personajes desde su rol social o histórico. Más allá de la calidad de esas películas —pienso, por ejemplo, en El custodio—, sentía que muchas veces faltaba una exploración más profunda de los mundos interiores, de aquello que nos hace humanos más allá del trabajo, la clase o el contexto social. Reducir a las personas solo a esos factores puede ser, incluso, deshumanizante.
Por eso, en Punku me interesaba zambullirme en los universos internos de los personajes, sin dejar de retratar Quillabamba como espacio, como entorno social y afectivo. Había dos pulsiones claras: el mundo exterior en el que uno crece y el mundo interior que se hereda, se transforma o incluso se abandona. La película intenta encontrar un equilibrio entre ambos. Al final, la pregunta es: ¿quién es el punku? Creo que somos nosotros mismos, nuestra conciencia, filtrando lo que ocurre dentro y fuera.
En ese sentido, Punku mezcla imaginarios muy personales —referencias estéticas o simbólicas que no son necesariamente locales— con una presencia muy viva de la gente del lugar: vecinos, amigos, primos, que hablan y actúan con total naturalidad. Por eso digo que el guion siempre estuvo incompleto; ellos terminan de construir la película. Tal vez por eso a muchos les parece documental en algunos momentos. Y sí, hay algo de eso, pero no hago una distinción rígida entre géneros. Al no venir de una formación académica cerrada, trabajo con libertad: tomo herramientas del documental, de lo experimental o de la ficción según lo que cada escena necesita..

AR: Siempre con una visión personal de las historias.
El misterio del Kharisiri fue una influencia clave para entender qué tipo de cine era posible; cuando la vi, hacia 2006 o 2007, me impactó mucho y con el tiempo se volvió una película de culto para mí. Volviendo a Quillabamba, aunque soy el primer limeño de mi familia y tengo esa doble pertenencia muy incorporada, siempre he ido allá desde niño y sigo yendo cada año. Pero para hacer la película sentí la necesidad de vivir ahí: es parte de mi forma de producir. Cuando pasas tiempo en un lugar, empiezas a ver otras capas.
Por eso hice entrevistas, sobre todo para entender a una generación más joven que la mía. Quería saber qué escuchaban, qué veían, qué miedos tenían, y también confrontar mis propios prejuicios. Fue fundamental para el desarrollo de los personajes. Además, como hombre, hay experiencias que no vivo. Varias chicas me contaron historias muy fuertes, como la creencia del Machu, una figura masculina que ataca a jóvenes mientras duermen, o casos de acoso cotidiano, como el de una mototaxi que perseguía a una chica hasta su casa. Todo eso terminó influyendo en la película.
Esas vivencias reales se mezclaron luego con referencias cinematográficas. Por ejemplo, una escena inspirada en el acoso la crucé con imaginarios de Carpenter, como Christine o Halloween. Al inicio pensé en un mototaxi poseído, sin conductor, pero era muy complejo a nivel técnico, así que opté por una solución más simple y directa: que tuviera una máscara.

JCC: Quería retomar algo que dijiste sobre el uso de distintos formatos. ¿Cómo decidiste cuándo filmar en Super 8, 16 mm o digital en Punku? En relación con eso, y pensando también en Videofilia, donde aparecen imágenes propias de Internet, en tu película hay muchos registros contemporáneos: memes, imágenes virales, referencias que circulan globalmente, como la muñeca de El juego del calamar. ¿Cómo te apropiaste de ese material y cómo definiste el cambio de formato en cada secuencia? ¿De qué manera ese cruce entre soportes dialoga con la tradición oral, la memoria y la experiencia personal transformadas en imágenes del presente?
La parte principal de Punku, el eje narrativo, está filmada en 4K digital y representa el Kay Pacha, el presente, el aquí y ahora. Siempre quise que fuera así: hiperdefinido, estable, incluso artificial. Para mí, esa nitidez tiene algo de irreal, porque el presente se desvanece inmediatamente. En cambio, el celuloide me parecía más orgánico para lo que llamamos fantasía, sueños o recuerdos, que en el fondo también son virtuales: el pasado no existe.
Con Johan, el director de fotografía, hubo cierta planificación en el uso de rollos —blanco y negro, color, más grano—, pero también mucho azar: a veces el rollo no se acababa y había que usarlo igual. Había reglas, pero no rígidas, porque no quería una división demasiado racional. Además, hay momentos filmados en digital con obturador lento, más inestables, que funcionan como zonas de tránsito entre estados mentales.
Quise distanciarme de Videofilia: no me interesaba repetir el gesto de trabajar lo digital como “truco generacional”. En Punku el uso de redes aparece solo cuando fue necesario. En un corte temprano sentí que faltaba algo en el personaje de Meshia, y recordé que Maritza Kategari, su intérprete, estaba muy activa en TikTok. Me pareció la forma más honesta y menos intervenida de mostrar su mundo interior: cómo ella se representa a sí misma. Usamos sus propios videos, con su permiso, incluso algunos grabados durante el rodaje.
Eso abre otra capa de realidad: mientras Iván se proyecta hacia adentro y hacia el pasado, ella lo hace hacia afuera, hacia el futuro. Los filtros, las máscaras de TikTok dialogan con las máscaras que aparecen en la película. Y finalmente, todo ese cruce de formatos aterriza en celuloide al transferir la película a 35 mm. Ver TikTok en 35 mm es, en sí mismo, otra experiencia. .

LA VOZ PROPIA
AR: Videofilia se estrenó en 2015 y Punku llega diez años después, en 2025. A lo largo de este tiempo has hablado varias veces de lo desafiante que es hacer cine en el Perú y sostener una carrera cinematográfica. ¿Cómo has vivido tú ese proceso en estos años: la búsqueda de financiamiento, los concursos, los tiempos largos de producción? ¿Cómo ves hoy, desde tu experiencia personal, lo que implica hacer cine en el Perú?
Sí, claro. Soy medio maniático con los tiempos: Reminiscencias salió en 2010, Videofilia en 2015, y yo decía que Punku tenía que salir en 2020. Nadie esperaba una pandemia, así que todo se retrasó, pero también fue un aprendizaje. Reminiscencias la hice a los 22 años, fue bastante prematura. Entre Videofilia y Punku hay un salto fuerte en las formas de producción. Las dos primeras costaron casi nada; Punku es la primera película realmente profesional que hago.
También me cuestiono mucho si quiero seguir produciendo siempre de la misma manera. Hoy es peligroso depender solo del financiamiento público, aunque Punku fue la primera vez que lo tuve. Ganamos DAFO, Visions Sud Est, y también hubo inversión privada: dinero propio, préstamos, gente que confió en la película. Aun así, la pregunta sigue siendo la misma: ¿cómo hacer cine que sea mínimamente sostenible? El cine, tal como lo hacemos, no es rentable. Con suerte, una película te ayuda a pagar deudas.
Yo no me planteo hacer cine experimental, aunque no puedo evitarlo del todo. Trato de trabajar desde el cine de género, que es lo que más consumo, pero siempre hay una tensión entre querer ser accesible y no poder dejar de experimentar. Me interesa que alguien que nunca vería cine experimental pueda entrar ahí sin darse cuenta.
Punku iba a ser originalmente un díptico, de ahí el nombre: al cruzar el Pongo de Mainique cambiaba de historia, de género, de espacio. Pero entre el dinero, los fondos y el proceso, entendí que eran dos películas distintas. Esta terminó siendo una especie de película total, como si fuera la última. En el proceso me descubrí como director y productor, y me imaginé haciendo esto toda la vida, ojalá sin demorar otros diez años.
No me interesa forzar una autoría ni una identidad. La teoría del autor ya está gastada. Cuando pesa más la marca del director, pierde el cine. A mí me importan las películas, no el nombre que está detrás. La identidad —ser de Quillabamba, de Tarapoto, de Lima— no se fuerza: cuando se fuerza, queda la carcasa y no la esencia..

JCC: Para ir cerrando, conversaba con un amigo sobre Punku y llegábamos a la idea de que probablemente sea la película peruana más “lyncheana” que se ha hecho. Y no lo digo en el sentido de copia ni de parecido superficial, porque la película tiene una identidad muy propia, pero sí hay resonancias claras: el trabajo con la mirada, ciertas imágenes que inevitablemente remiten a Twin Peaks, la figura del hombre con sombrero que recuerda a Bob, o incluso el cadáver de la chica.
En el cine peruano no siento que haya muchas películas donde se perciba de manera tan directa una influencia de Lynch. Quizás Sinmute (2008), de Javier Bellido y Ana Balcázar, tiene algo de esa sensación de pesadilla cercana a Cabeza borradora (1977).
Al mismo tiempo, Punku también me hizo pensar en Cementerio de Esplendor (2015) de Apichatpong Weerasethakul, en esta idea del cine como memoria, como experiencia mental, casi onírica. Me da la impresión de que más que una influencia directa, lo que fluye en la película es tu cinefilia, integrada a una memoria muy personal.
Es inevitable. Estuve revisitando mucho a Lynch en ese periodo y, la verdad, podría hacer un comentario plano por plano explicando con qué película dialoga cada uno. La primera imagen, por ejemplo, viene directamente de Cabeza borradora. Estaba pensada desde el guion, no la filmamos en su momento, y cuando falleció Lynch sentí que tenía que incluirla. Por eso añadimos esos segundos del planeta sobre fondo negro.
Hay una cinefilia con la que quiero dialogar porque, así como existe la mitología folklórica peruana, también está la mitología cinematográfica, que funciona como una familia elegida. Ahí conviven El espejo, Un perro andaluz, Shara y muchas otras. Podría seguir indefinidamente. En ese sentido, las puertas que se abren en Punku —narrativas, formales, estilísticas— son también la posibilidad de otros cines que podrían existir.
Creo que en el Perú la imaginación sobre qué tipo de cine se puede hacer está limitada por expectativas industriales y por una idea muy acotada de lo que se entiende como “cine arte” latinoamericano aceptado en festivales como Cannes o Berlín. Cuando vas a esos festivales, en realidad nunca sabes qué esperar del cine europeo; hay mucha más libertad. Ahí es donde creo que hay espacio para un cine de culto, un cine que habita los márgenes, entre el género, el terror, la fantasía y lo experimental.
Cuando me fui a estudiar cine a Argentina vi Inland Empire en 35mm y, aunque me quedé medio dormido, fue una experiencia que me cambió. Un mes antes había visto Brand upon the Brain! (2006) de Guy Maddin, que fue una influencia clara tanto en Reminiscencias como en Punku. Esa libertad creativa es algo que me interesa mucho. Hay cine que adoro que está hecho a partir de impulsos, incluso de caprichos. A veces ves algo excesivo y piensas: “bueno, era lo que esa persona quería hacer”.
Por eso mi productora se llama Tiempo Libre: la idea es que al entrar a una película puedas experimentar cierta libertad frente a lo opresivo y calculado del día a día. Cuando siento que una película está completamente preprocesada, masticada, me pregunto para qué. Ahí es donde el terror, la fantasía o el cine experimental resultan tan potentes: permiten romper con una normalidad impuesta.
Leí también un libro de Žižek sobre Lynch que me pareció muy estimulante, sobre todo en su cruce con Lacan. Claro que hay mucho de Twin Peaks, Terciopelo azul (1986) o Cabeza borradora, pero me preguntaba: ¿por qué no puede existir una versión más tropical de eso? Y aun así, Punku también tiene de El joven manos de tijeras (1990), de Apichatpong, de Harmony Korine y de Robles Godoy, que es clave para esta película. Beber de un solo referente se vuelve copia; en cambio, cuando los cruces son múltiples, aparece algo más propio.
,

kkk-02.png)

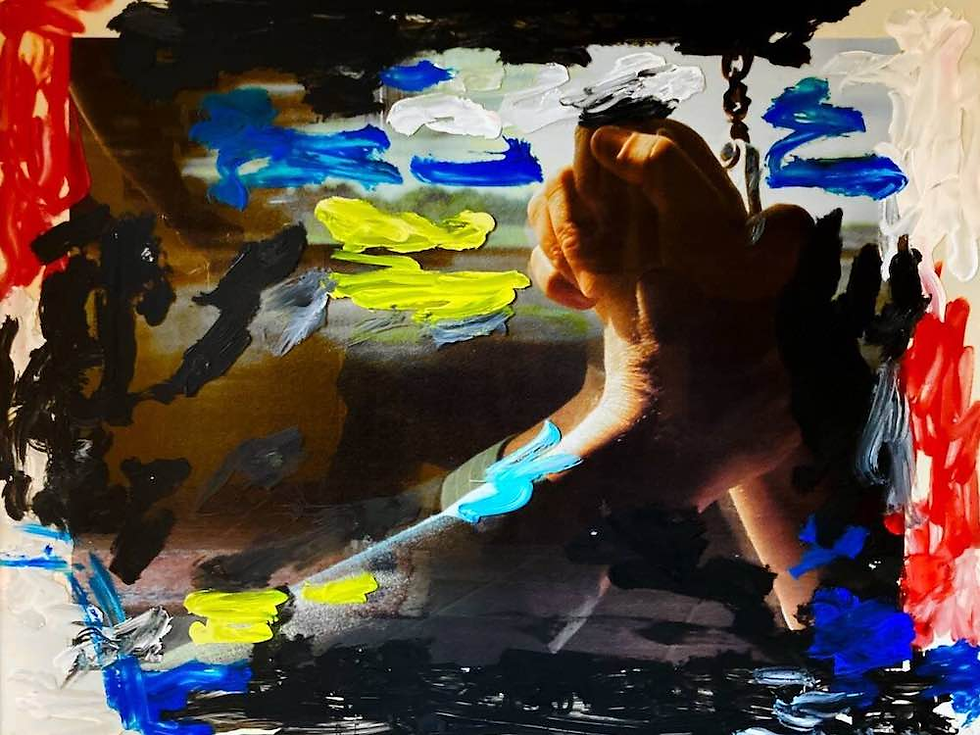

Comentarios